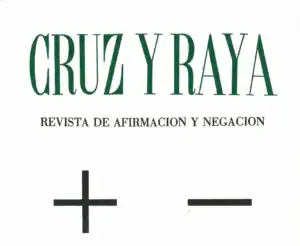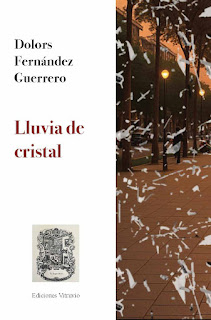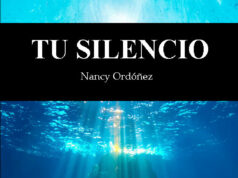En Lluvia de cristal, Dolors Fernández Guerrero construye una novela de atmósfera densa y respiración lenta, donde la intimidad de los personajes se entrelaza con la textura social de un barrio periférico de Barcelona. El relato gira en torno a una explosión —real y simbólica— que fractura no solo un edificio, sino también las biografías de quienes lo habitan o lo rodean. A partir de ese suceso, la autora despliega un mosaico de voces, tiempos y miradas que convierten la narración en una exploración profunda de la culpa, la fragilidad, la violencia soterrada y la necesidad de redención.
Desde las primeras páginas, la novela impone un tono grave y contenido. Eloy Alcázar despierta en una cama de hospital, inmovilizado, envuelto en vendas, apenas capaz de respirar. Ese cuerpo herido funciona como metáfora del estado moral y emocional de toda la historia: algo se ha roto de manera irreversible. La autora no se apresura a explicar qué ha ocurrido; prefiere instalar al lector en una sensación de desconcierto y vulnerabilidad que reproduce la del propio protagonista. Es una apuesta narrativa valiente, que confía en la paciencia del lector y en su disposición a adentrarse en un territorio incómodo.
Uno de los grandes aciertos de Lluvia de cristal es su prosa. Fernández Guerrero escribe con un lenguaje preciso, rico en matices, atento al detalle sensorial. Las descripciones del hospital, de la rambla Guipúzcoa, de los balcones vecinos o de los gestos mínimos de los personajes están cargadas de una quietud inquietante, como si todo estuviera suspendido en un tiempo posterior al desastre. La ciudad no es un mero decorado: respira, observa y condiciona. La Verneda aparece como un organismo vivo, atravesado por la memoria obrera, la degradación urbana, la droga, la soledad y una violencia que rara vez se manifiesta de forma abierta, pero que lo impregna todo.
La construcción de personajes es otro de los pilares de la novela. Eloy encarna a un hombre agotado por la vida y por la culpa. Raquel, su compañera de trabajo y amante clandestina, es un personaje de gran complejidad moral: víctima y cómplice a la vez de una relación asimétrica y destructiva. Virtudes, la hermana de Eloy, aporta una mirada familiar y doliente, mientras que Fuen —la vecina anciana que ama más a los animales que a las personas— se erige como una figura inesperadamente poderosa. Su curiosidad casi detectivesca y su memoria rural convierten su voz en una de las más singulares y logradas del libro.
La estructura fragmentada, con saltos temporales constantes entre el antes y el después de la explosión, contribuye a crear un clima de suspense y de fatalidad. El lector avanza reconstruyendo poco a poco las piezas de un puzle moral y narrativo. Nada parece gratuito: cada escena añade una capa de sentido, una grieta más en la fachada de normalidad que los personajes tratan de sostener. La explosión funciona, así, como un centro gravitatorio alrededor del cual orbitan todas las historias personales.
No obstante, esta ambición literaria tiene también sus riesgos. En algunos tramos, la densidad descriptiva y reflexiva ralentiza en exceso el ritmo narrativo. Hay pasajes donde la introspección se prolonga más de lo necesario y amenaza con diluir la tensión dramática. Asimismo, el tono sostenidamente grave y melancólico, aunque coherente con el universo de la novela, deja poco espacio para el contraste emocional, lo que puede generar cierta sensación de monotonía en lectores menos pacientes.
Pese a ello, Lluvia de cristal se impone como una novela madura, exigente y profundamente humana. No busca complacer ni entretener de manera ligera, sino incomodar, interpelar y obligar al lector a mirar de frente realidades que preferiría ignorar: la violencia doméstica, la enfermedad mental, la marginalidad, la hipocresía social, la soledad urbana. Fernández Guerrero no juzga a sus criaturas; las observa con una compasión lúcida que constituye, en última instancia, el verdadero corazón del libro.
En un panorama literario dominado a menudo por la prisa y la superficialidad, Lluvia de cristal apuesta por la lentitud, la complejidad y la hondura psicológica. Es una novela que no se olvida con facilidad, porque su lluvia no empapa solo a los personajes: también cala en el lector, dejándole una sensación persistente de fragilidad y desamparo. Como el cristal, la vida que retrata es transparente, bella y peligrosa. Basta un impacto —un gesto, una palabra, una explosión— para que todo estalle en mil pedazos.